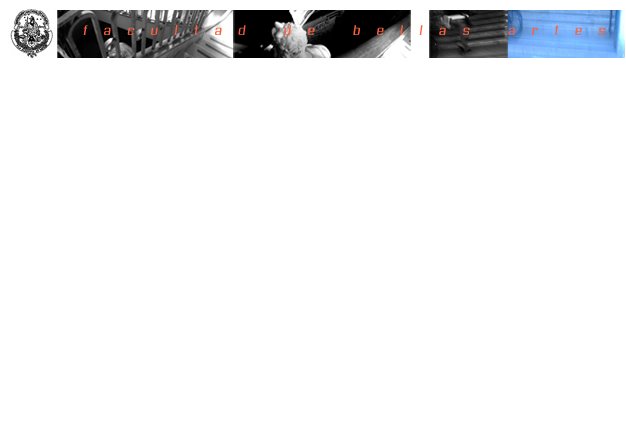por Alicia Steimberg.
Veamos cuáles son esas dos características de un buen texto narrativo de ficción que observé en el comienzo de la mayoría de los libros calificados como excelentes. Pero aun antes de enunciarlas, debo advertir que estos dos parámetros no son suficientes para escribir un buen texto: también están presentes en muchos bodrios y bozafias. Lo que quiero decir es que en la gran mayoría de los textos que son buenos, por muy variados motivos, se dan estas características. Eso es todo. La norma se puede formular de esta manera:
En un buen texto de ficción, prácticamente desde el primer párrafo, el lector puede imaginar visualmente lo narrado.
En todos esos buenos textos hay una preeminencia de lo concreto sobre lo abstracto.
Antes de que caigan sobre mí para demostrarme que no siempre es así, me apresuro a dar yo misma un ejemplo de que, efectivamente, no siempre es así. Uno de esos casos de narrador de ficción que hace cosas diferentes además de las que ha enunciado es Macedonio Fernández.
Veamos primero, en una lista de libros de ficción tomados al azar de los estantes de mi biblioteca, las líneas con que comienza el texto. Los siguientes ejemplos son comienzos de novelas:
“Los viernes de la eternidad”, de María Granata:
Se quedó mirándolo, quieta como una langosta. Y hasta es posible que haya crujido. Con las manos no pudo hacer nada, ni siquiera santiguarse, y pese a que sus ojos estaban a punto de reventar a fuerza de desorbitadas, tuvo entereza.
“Los adioses”, de Juan Carlos Onetti:
Quisiera no haber visto del hombre, la primera vez que entró en el almacén, nada más que las manos; lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada.
“Pedro Páramo”, de Juan Rulfo:
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo.
“La invención de Morel”, de Adolfo Bioy Casares:
Hoy en la isla ha ocurrido un milagro: el verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome, hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo.
“El silencio”, de Antonio Di Benedetto:
La cancel da directamente al menguado patio de baldosas. Yo abro la cancel y encuentro el ruido. Lo busco con la mirada, como si fuera posible determinar su forma y el alcance de su vitalidad. Viene de más lejos de los dormitorios de un terreno desocupado, que yo no he visto nunca, los fondos de una casa espaciosa que emerge en otra calle.
“Rayuela”, de Julio Cortázar:
¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua.
“Marianela”, de Benito Pérez Galdós:
Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta, y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanzaba la noche.
“Acerca de Roderer”, de Guillermo Martínez:
Vi a Gustavo Roderer por primera vez en el bar del Club Olimpo, donde se reunían a la noche los ajedrecistas de Puente Viejo. El lugar era lo bastante dudoso como para que mi madre protestara en voz baja cada vez que iba allí, pero no lo suficiente como para que mi padre se decidiera a prohibírmelo.
“Yo, el supremo”, de Augusto Roa Bastos:
Yo el Supremo Dictador de la República: Ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado; la cabeza puesta en una pica por tres días en la Plaza de la República donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo.
“Ulises”, de James Joyce:
Imponente y rollizo, Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, con una bacía desbordante de espuma, sobre la cual traía, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana hacía flotar con gracia la bata amarilla desprendida.
Bien. Hasta aquí eran novelas y la nouvelle de Bioy. Veamos ahora los comienzos de los cuentos. Como se trata siempre de narrativa, sigo adelante sin más trámite:
“La luz de un nuevo día”, de Hebe de Uhart:
Todavía no se explicaba cómo se pudo caer. Ella fue a tender una colcha en la terraza y cuando bajó la escalera se comió el último escalón. Estaba todo oscuro y si bien tuvo la sensación de que daba un paso en falso e el aire, fue como si algo, el espíritu de esa oscuridad, la obligara a hacerlo.
“Nadie encuentra las lámparas”, de Felisberto Hernández:
Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos.
“Amor”, de Clarice lispector:
Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción.
“En un domingo oscuro”, de Isidoro Blaistein:
El matrimonio de viejos había visto todo. Había visto el automóvil que doblaba la esquina a toda velocidad, el resplandor de los fogonazos y el hombre que se levantaba en el aire, se sacudía, rebotaba en la pared y caía.
“Funes el memorioso”, de Jorge Luis Borges:
Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo
cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre.
“Las casas del profesor”, de Úrsula Le Guin:
El profesor tenía dos casas, una dentro de la otra. Vivía con su esposa y su hija en la casa externa, que era cómoda, limpia, desordenada, donde no había suficiente lugar para los libros de él, los papeles de ella y los rápidamente desechados tesoros de la niña.
“Pequeñas avalanchas”, de Joyce Carol Oates:
Hacía rato que molestaba a mamá pidiéndole una moneda, y finalmente me la dio. Fui por el sendero hasta un atajo para llegar a la autopista y seguí hasta la estación de servicio. Había dos máquinas en el garage, y tuve que decidir entre la de gaseosas y la de golosinas.
“Así es mamá”, de Juan José Hernández:
No he conocido a nadie que posea la blancura de mamá. ¿Cómo extrañarse de que se llame Blanca? Vanamente, las pensionistas de mi casa pretenden imitarla: se pintan de azul los párpados, caminan sobre tacos Luis XV, cruzan las piernas y fuman con aire lánguido.
“Bola de Sebo”, de Guy de Maumpassant:
Durante varios días consecutivos habían cruzado por la ciudad jirones del ejército derrotado. No se trataba de la tropa, sino de hordas desbandadas. Los hombres llevaban barbas crecidas y sucias, uniformes andrajosos, y avanzaban con paso cansado y sin bandera, sin regimiento.
“Buena gente del campo”, de Flannery O´Connor:
Además de la expresión neutral que adoptaba cuando estaba sola, la señora Freeman tenía otras dos, de avance y de repliegue, que usaba en todas sus relaciones humanas. Su expresión de avance era aplomada y avasallante como la marcha de un camión pesado. Sus ojos no se desviaban jamás a derecha e izquierda, sino que se movían con el curso de sus monólogos como si siguieran una línea amarilla trazada en medio del camino.
Veamos cuáles son esas dos características de un buen texto narrativo de ficción que observé en el comienzo de la mayoría de los libros calificados como excelentes. Pero aun antes de enunciarlas, debo advertir que estos dos parámetros no son suficientes para escribir un buen texto: también están presentes en muchos bodrios y bozafias. Lo que quiero decir es que en la gran mayoría de los textos que son buenos, por muy variados motivos, se dan estas características. Eso es todo. La norma se puede formular de esta manera:
En un buen texto de ficción, prácticamente desde el primer párrafo, el lector puede imaginar visualmente lo narrado.
En todos esos buenos textos hay una preeminencia de lo concreto sobre lo abstracto.
Antes de que caigan sobre mí para demostrarme que no siempre es así, me apresuro a dar yo misma un ejemplo de que, efectivamente, no siempre es así. Uno de esos casos de narrador de ficción que hace cosas diferentes además de las que ha enunciado es Macedonio Fernández.
Veamos primero, en una lista de libros de ficción tomados al azar de los estantes de mi biblioteca, las líneas con que comienza el texto. Los siguientes ejemplos son comienzos de novelas:
“Los viernes de la eternidad”, de María Granata:
Se quedó mirándolo, quieta como una langosta. Y hasta es posible que haya crujido. Con las manos no pudo hacer nada, ni siquiera santiguarse, y pese a que sus ojos estaban a punto de reventar a fuerza de desorbitadas, tuvo entereza.
“Los adioses”, de Juan Carlos Onetti:
Quisiera no haber visto del hombre, la primera vez que entró en el almacén, nada más que las manos; lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada.
“Pedro Páramo”, de Juan Rulfo:
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo.
“La invención de Morel”, de Adolfo Bioy Casares:
Hoy en la isla ha ocurrido un milagro: el verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome, hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo.
“El silencio”, de Antonio Di Benedetto:
La cancel da directamente al menguado patio de baldosas. Yo abro la cancel y encuentro el ruido. Lo busco con la mirada, como si fuera posible determinar su forma y el alcance de su vitalidad. Viene de más lejos de los dormitorios de un terreno desocupado, que yo no he visto nunca, los fondos de una casa espaciosa que emerge en otra calle.
“Rayuela”, de Julio Cortázar:
¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua.
“Marianela”, de Benito Pérez Galdós:
Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta, y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanzaba la noche.
“Acerca de Roderer”, de Guillermo Martínez:
Vi a Gustavo Roderer por primera vez en el bar del Club Olimpo, donde se reunían a la noche los ajedrecistas de Puente Viejo. El lugar era lo bastante dudoso como para que mi madre protestara en voz baja cada vez que iba allí, pero no lo suficiente como para que mi padre se decidiera a prohibírmelo.
“Yo, el supremo”, de Augusto Roa Bastos:
Yo el Supremo Dictador de la República: Ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado; la cabeza puesta en una pica por tres días en la Plaza de la República donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo.
“Ulises”, de James Joyce:
Imponente y rollizo, Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, con una bacía desbordante de espuma, sobre la cual traía, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana hacía flotar con gracia la bata amarilla desprendida.
Bien. Hasta aquí eran novelas y la nouvelle de Bioy. Veamos ahora los comienzos de los cuentos. Como se trata siempre de narrativa, sigo adelante sin más trámite:
“La luz de un nuevo día”, de Hebe de Uhart:
Todavía no se explicaba cómo se pudo caer. Ella fue a tender una colcha en la terraza y cuando bajó la escalera se comió el último escalón. Estaba todo oscuro y si bien tuvo la sensación de que daba un paso en falso e el aire, fue como si algo, el espíritu de esa oscuridad, la obligara a hacerlo.
“Nadie encuentra las lámparas”, de Felisberto Hernández:
Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos.
“Amor”, de Clarice lispector:
Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción.
“En un domingo oscuro”, de Isidoro Blaistein:
El matrimonio de viejos había visto todo. Había visto el automóvil que doblaba la esquina a toda velocidad, el resplandor de los fogonazos y el hombre que se levantaba en el aire, se sacudía, rebotaba en la pared y caía.
“Funes el memorioso”, de Jorge Luis Borges:
Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo
cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre.
“Las casas del profesor”, de Úrsula Le Guin:
El profesor tenía dos casas, una dentro de la otra. Vivía con su esposa y su hija en la casa externa, que era cómoda, limpia, desordenada, donde no había suficiente lugar para los libros de él, los papeles de ella y los rápidamente desechados tesoros de la niña.
“Pequeñas avalanchas”, de Joyce Carol Oates:
Hacía rato que molestaba a mamá pidiéndole una moneda, y finalmente me la dio. Fui por el sendero hasta un atajo para llegar a la autopista y seguí hasta la estación de servicio. Había dos máquinas en el garage, y tuve que decidir entre la de gaseosas y la de golosinas.
“Así es mamá”, de Juan José Hernández:
No he conocido a nadie que posea la blancura de mamá. ¿Cómo extrañarse de que se llame Blanca? Vanamente, las pensionistas de mi casa pretenden imitarla: se pintan de azul los párpados, caminan sobre tacos Luis XV, cruzan las piernas y fuman con aire lánguido.
“Bola de Sebo”, de Guy de Maumpassant:
Durante varios días consecutivos habían cruzado por la ciudad jirones del ejército derrotado. No se trataba de la tropa, sino de hordas desbandadas. Los hombres llevaban barbas crecidas y sucias, uniformes andrajosos, y avanzaban con paso cansado y sin bandera, sin regimiento.
“Buena gente del campo”, de Flannery O´Connor:
Además de la expresión neutral que adoptaba cuando estaba sola, la señora Freeman tenía otras dos, de avance y de repliegue, que usaba en todas sus relaciones humanas. Su expresión de avance era aplomada y avasallante como la marcha de un camión pesado. Sus ojos no se desviaban jamás a derecha e izquierda, sino que se movían con el curso de sus monólogos como si siguieran una línea amarilla trazada en medio del camino.
En el curso de esta investigación sobre la visualidad del texto, que no he descubierto yo sino la ha descubierto ya Borges en 1935, en el primer prólogo a “Historia Universal de la Infamia”, cuando dice en su autocrítica a los cuentos del volumen “la reducción de la vida entra de un hombre a dos o tres escenas”, y enseguida: “El propósito visual rige también cuento Hombre de la esquina rosada”; en esta investigación, decía, no sólo está involucrada la vista, sino también otros sentidos. Observen que entre los veinte ejemplos de comienzos de novelas y cuentos, no sólo se apela a lo visual: “El Silenciero”, de Antonio Di Benedetto, hace una increíble fusión entre lo visual y lo auditivo. Dice, hablando del ruido recién descubierto: “Lo busco con la mirada, como si fuera posible determinar su forma y el alcance de su vitalidad”.
En su libro “Seis propuestas para el próximo milenio”, Italo Calvino habla de “una pedagogía de la imaginación que nos habitúe a controlar la visión sin sofocarla y sin dejarla caer, por otro parte, en un confuso y lábil fantaseo, sino permitiendo que las imágenes cristalicen en una forma bien definida, memorable, autosuficiente, icástica”.[1]
Traslademos esta propuesta de Calvino al acto concreto de escribir. Aunque nuestro propósito sea enterar al lector de la discusión que mantienen dos personajes, pongamos por caso, sobre la actitud y la conducta de los padres de los adolescentes de hoy ante los riesgos de la independencia demasiado temprana de los chicos. En lugar de reducirnos a registrar lo que dicen, veamos, dejemos brotar una visión de los dos hombres que están hablando (uno ha echado panza y está vestido como un oficinista; el otro lleva el pelo largo y su indumentaria es la de un adolescente, etc.).
Si hablo de cómo escribir mejor, debo evitar que el que me lea se quede con la impresión de que le estoy dando reglas y parámetros. Y si el que escribe, a pesar de que aplica mis consejos, produce un texto calificado como malo, no debe sentirse engañado. Yo nunca dije que sabía cómo se ayuda a alguien que no es escritor a ser escritor. Pero es seguro que leerá mejor y disfrutará más de la lectura y, con el tiempo, ¿quién sabe lo que puede pasar con el tiempo? Lo que puedo decir por el momento es que una vez escrito un texto hay que revisarlo, y si se nota una acumulación de generalizaciones y abstracciones, será bueno nutrirse de ejemplos acerca de cómo comienzan sus textos los buenos autores de ficción. Cómo los comienzan y cómo los siguen. Hay que apilar sobre el escritorio no menos de diez textos que a uno le gusten mucho, preferentemente escritos en español en el original, aunque un par de traducciones puede venir bien para aprender recursos y juegos lingüísticos de otros idiomas. Como traductora puedo decir que manejar otro idioma además del propio en forma casi bilingüe es una ventaja enorme para el profesor. Los alumnos que no poseen ese capital aprenden, por los comentarios del profesor, que otro idioma es, en muchas cosas, otra manera de pensar. Bilingües totales hay pocos; son esos seres afortunados con familias donde se habla otro idioma, o que pasaron sus primeros años en un lugar donde se hablaba otro idioma, y vinieron, por ejemplo, de Rumania, a los nueve o diez años, y conservaron el idioma, aunque el rumano no sea tan útil como el english. No les crean a los que dicen que no toleraron aprender inglés porque son antiimperialistas. No pudieron porque no tuvieron el privilegio de que los papás los mandaran a un carísimo colegio bilingüe o recurrieran a otro método para que aprendieran desde chicos. Pero es cierto, y aprovechemos este largo interludio para hablar de cosas que también hacen a la buena escritura. Es cierto que hay simpatía o antipatía y hasta odio hacia otros idiomas. De chica me disgustaba el idish, no quería oírlo ni aprenderlo, y era porque en casa había una postura anti-idish de mi familia materna, judíos que trataban de disimular que lo eran, contra la actitud tradicionalista y cariñosa de la familia paterna.
Pero volvamos a la visualidad y a la preeminencia de lo concreto sobre lo abstracto en los buenos textos y su escasez o ausencia en los malos, que, según observé, también eran malos textos por otros motivos. Lo que más me intrigaba en mi búsqueda era la existencia de una franja intermedia de textos que no eran despreciables, por el contrario, parecían buenos textos con una gran falla.. Es cierto que revelaban a una persona bien entrenada para la escritura, que además tenía ideas inteligentes. Pero la falta de visualidad y el predominio de palabras abstractas conspiraban contra la simple aceptación del texto por parte delos lectores.
Les dejo a ustedes la tarea de buscarlos. Son, como me enseñaron a decir, “la excepción que confirma la regla”, aunque yo creo que no confirma nada, simplemente es una excepción que existe.
En: “Aprender a escribir”.
En su libro “Seis propuestas para el próximo milenio”, Italo Calvino habla de “una pedagogía de la imaginación que nos habitúe a controlar la visión sin sofocarla y sin dejarla caer, por otro parte, en un confuso y lábil fantaseo, sino permitiendo que las imágenes cristalicen en una forma bien definida, memorable, autosuficiente, icástica”.[1]
Traslademos esta propuesta de Calvino al acto concreto de escribir. Aunque nuestro propósito sea enterar al lector de la discusión que mantienen dos personajes, pongamos por caso, sobre la actitud y la conducta de los padres de los adolescentes de hoy ante los riesgos de la independencia demasiado temprana de los chicos. En lugar de reducirnos a registrar lo que dicen, veamos, dejemos brotar una visión de los dos hombres que están hablando (uno ha echado panza y está vestido como un oficinista; el otro lleva el pelo largo y su indumentaria es la de un adolescente, etc.).
Si hablo de cómo escribir mejor, debo evitar que el que me lea se quede con la impresión de que le estoy dando reglas y parámetros. Y si el que escribe, a pesar de que aplica mis consejos, produce un texto calificado como malo, no debe sentirse engañado. Yo nunca dije que sabía cómo se ayuda a alguien que no es escritor a ser escritor. Pero es seguro que leerá mejor y disfrutará más de la lectura y, con el tiempo, ¿quién sabe lo que puede pasar con el tiempo? Lo que puedo decir por el momento es que una vez escrito un texto hay que revisarlo, y si se nota una acumulación de generalizaciones y abstracciones, será bueno nutrirse de ejemplos acerca de cómo comienzan sus textos los buenos autores de ficción. Cómo los comienzan y cómo los siguen. Hay que apilar sobre el escritorio no menos de diez textos que a uno le gusten mucho, preferentemente escritos en español en el original, aunque un par de traducciones puede venir bien para aprender recursos y juegos lingüísticos de otros idiomas. Como traductora puedo decir que manejar otro idioma además del propio en forma casi bilingüe es una ventaja enorme para el profesor. Los alumnos que no poseen ese capital aprenden, por los comentarios del profesor, que otro idioma es, en muchas cosas, otra manera de pensar. Bilingües totales hay pocos; son esos seres afortunados con familias donde se habla otro idioma, o que pasaron sus primeros años en un lugar donde se hablaba otro idioma, y vinieron, por ejemplo, de Rumania, a los nueve o diez años, y conservaron el idioma, aunque el rumano no sea tan útil como el english. No les crean a los que dicen que no toleraron aprender inglés porque son antiimperialistas. No pudieron porque no tuvieron el privilegio de que los papás los mandaran a un carísimo colegio bilingüe o recurrieran a otro método para que aprendieran desde chicos. Pero es cierto, y aprovechemos este largo interludio para hablar de cosas que también hacen a la buena escritura. Es cierto que hay simpatía o antipatía y hasta odio hacia otros idiomas. De chica me disgustaba el idish, no quería oírlo ni aprenderlo, y era porque en casa había una postura anti-idish de mi familia materna, judíos que trataban de disimular que lo eran, contra la actitud tradicionalista y cariñosa de la familia paterna.
Pero volvamos a la visualidad y a la preeminencia de lo concreto sobre lo abstracto en los buenos textos y su escasez o ausencia en los malos, que, según observé, también eran malos textos por otros motivos. Lo que más me intrigaba en mi búsqueda era la existencia de una franja intermedia de textos que no eran despreciables, por el contrario, parecían buenos textos con una gran falla.. Es cierto que revelaban a una persona bien entrenada para la escritura, que además tenía ideas inteligentes. Pero la falta de visualidad y el predominio de palabras abstractas conspiraban contra la simple aceptación del texto por parte delos lectores.
Les dejo a ustedes la tarea de buscarlos. Son, como me enseñaron a decir, “la excepción que confirma la regla”, aunque yo creo que no confirma nada, simplemente es una excepción que existe.
En: “Aprender a escribir”.
[1] “Si he incluido la Visibilidad en mi lista de valores que se han de salvar, es como advertencia del peligro que nos acecha de perder una facultad humana fundamental: la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados, de hacer que broten colores y formas del alineamiento de caracteres alfabéticos negros sobre una página blanca, de pensar con imágenes”. En Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid, Siruela, 1994, p.107.